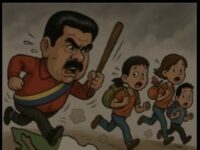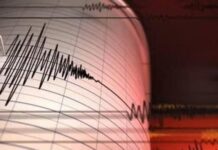La Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad y la vida pública. Un ser que en realidad no es ser, sino un ente capaz de trabajar jornadas interminables, sin que el cansancio afecte el criterio para analizar, hacer resoluciones o tomar decisiones, parece lejano a la realidad, pero se ha convertido en una posibilidad para el quehacer jurídico del país.
El uso de la tecnología sofisticada resulta novedoso y útil, debido a que parte del proceso de impartición de justicia incluye búsqueda de datos e información en precedentes, leyes, artículos y reglamentos. Además de la creación y revisión de textos, actividades que pueden hacerse a través de la IA.
La costumbre de abogados, jueces, secretarios y demás personal involucrado en las tareas legales ha logrado permanecer por encima de la practicidad y la rapidez con que se pueden llevar a cabo trámites y seguimientos de procesos judiciales.
- Justicia digital debe entenderse como la digitalización y modernización de todo el ecosistema existente en el Poder Judicial, mediante el empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) que permiten mejorar la prestación correcta de los servicios judiciales a la ciudadanía.
Sin embargo, Adán Maldonado Sánchez, autor del libro “Justicia en línea”, de editorial Tirant Lo Branch, México, asegura que aún está lejos la posibilidad de dejarle a la IA la labor que ahora hacen las personas juzgadoras: “No descarto que se pueda llegar a un avance de esa magnitud, pero es muy importante la experiencia, son procesos muy complejos que no se desarrollan de la noche a la mañana y se involucran factores externos”.
- El académico explicó que las TICs, ya no sirven sólo para efectos estadísticos y administrativos, sino que ahora estas se alimentan de diversas fuentes para llegar a un algoritmo que pretende imitar los razonamientos humanos.
- “A pesar de que los algoritmos están muy avanzados, aún no podrían llegar a un nivel donde descifren todas las experiencias y sensaciones de lo que una persona, en el transcurso de su vida, va almacenando. Tal vez suceda en 20 años, pero también se podría llegar a un problema de que la IA sea tan sofisticada que en algún momento ella nos pueda controlar”, dijo.
La función de juzgar tiene todos estos factores humanos, manifestó Maldonado Sánchez, que no se pueden traducir en algoritmos, que es el lenguaje que utiliza el IA, pero existen procesos tanto en la procuración como en la administración de justicia, donde la tecnología puede descargar un sinfín de actividades.
Lo anterior logra mayor agilidad en la respuesta de los órganos jurisdiccionales, para efecto de que los juicios sean más veloces y que las sentencias salgan más rápido.
“La IA puede ser una solución muy importante para desarrollar actividades intermedias, pero no propiamente para llegar al dictado de alguna resolución. Puede contribuir a acercar al juzgador las herramientas necesarias para tenga todo el material que le permita emitir un dictamen”, precisó.
Proceso tecnológico de casi 100 años
El concepto de justicia digital surge a partir de la vinculación entre la tecnología y la administración y procuración de justicia, en la década de los 90. Sin embargo, explica Adán Maldonado, hay códigos procesales desde los años 30 del siglo pasado, que establecían artículos en los que la redacción permitía que cierta información generada bajo condiciones de fiabilidad y de autenticación, podían ser un elemento para acercar a los juicios o intercambiar información.
Algo como lo que sucede ahora con los mensajes, correo y publicaciones en redes sociales, sólo que en esa época no existían ni se pensaba que existieran.
No obstante, la legislación en México en torno al tema de la tecnología arrancó con las reformas que se hicieron entre 1999 y 2000, al código de Comercio y algunas adecuaciones a la Ley Federal de Correduría Pública. A partir de ahí, se empezó a establecer cómo las tecnologías de la Información y la Comunicación se tenían que utilizar en esta primera ola de implementación de la tecnología en materia de procuración de justicia.
- Después, relató el entrevistado, se fue especializando con la Ley Federal de Firma Electrónica y la Ley Fintech. Debe recordarse que ésta última ley mencionada regula las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) en México, con el objetivo de ofrecer mayor certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros a través de plataformas digitales.
“Como la cultura mexicana es muy rigorista y cuadrada, se ocupó una transición desde los años 30 hasta la aparición de las primeras reformas que intentaron introducir estas herramientas tecnológicas en la impartición de justicia”, recordó.
Existe un proyecto de ley que tiene que ver con la incorporación de la IA, “estaríamos hablando de la tercera etapa de cómo las TICs han venido desarrollándose en el ámbito de la procuración de justicia (fiscalías, peritos, ministerios públicos, policías); y por el otro lado todo lo que tiene que ver con los órganos jurisdiccionales y la comunicación al interior y con el resto de los órganos”.
La IA puede agilizar los procedimientos pero con responsabilidad, destaca el autor, saber en qué tipo de actividades se puede utilizar la IA, entendida como una evolución de las etapas de las TICs básicas que serían los diseños informáticos.
Durante el año 2020, se registró un aceleramiento en la digitalización de los procedimientos de varias instituciones de justicia, debido a la pandemia del Covid-19. Con esto se logró el uso mayoritario de tecnologías para mejorar y automatizar sus operaciones, por ejemplo, las fiscalías regionales en el país.
Otra de las herramientas tecnológicas que ya se encuentra en uso cotidiano para facilitar el acceso a la administración de justicia es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), un servicio que permite a las personas físicas solicitar y obtener un certificado digital para realizar trámites electrónicos.
Este certificado es exclusivo para personas físicas, independientemente de si son representantes de personas morales, según informa la SCJN en su plataforma. Los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) producen los mismos efectos que los firmados de forma autógrafa y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio.
Tecnología facilita acceso a la justicia
El acceso a la justicia es considerado un derecho humano. Actualmente, los poderes públicos y las instituciones están incorporando las Tecnologías de la Información y la Comunicación a su quehacer diario, aunque todavía existe un rechazo mayoritario, pero se encamina a dar agilidad a los procesos judiciales, muchos de ellos estancados por años.
- Las razones para no denunciar son diversas y muchas están vinculadas con la percepción de ineficacia de las autoridades. La falta de denuncias hace que la impunidad crezca y la justicia no llegue.
- En ese sentido, la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), presentada en 2024 por el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), destaca que en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo 10.4 % se denunció. La cifra resultó estadísticamente equivalente a la de 2022.
El Ministerio Público o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 68.0 % de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9 % no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2023 fue estadísticamente similar al de 2022 (92.4 %).
De 68.0 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 27.6 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 75.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023.
Estas cifras, vinculadas con el tema de la justicia digital, se complementan con las razones para no denunciar delitos. De acuerdo con la ENVIPE, en el 60.8 % de los casos que no se denuncian han sido razones atribuibles a la autoridad, y los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo, con 34.4 %; desconfianza en la autoridad, con 12.7 %, y trámites largos y difíciles, con 9.8 por ciento.
Cuando se habla de jurisprudencia –que es el conjunto de principios, razonamientos y criterios que emiten ciertos tribunales competentes, al interpretar y aplicar las leyes-, su ejercicio debe estar basado en los principios universales de los derechos humanos como son: acceso a la información, impartición de justicia, procura de igualdad, entre otros. Sin duda alguna, la justicia digital garantiza el cumplimiento de estos preceptos de manera ágil, sana y transparente./CONGRESO-PUNTOporPUNTO