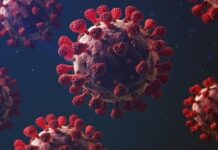Los momentos más importantes de la historia de la Organización de Estados Americanos han estado vinculados a las órdenes impartidas por el gobierno de Estados Unidos. Se recordará, entre otros muchos, la expulsión de Cuba (“incompatibilidad de regímenes sociales”) y la ocupación militar para derrocar al gobierno constitucionalista de la República Dominicana.
Pero desde aquello que era dramático se ha llegado al ridículo inaudito: una organización de Estados admite como miembro del mismo al Poder Legislativo de un país. La idea de reconocer a Guaidó como Presidente de Venezuela fracasó cuando en la resolución se sustituyó el término República Bolivariana de Venezuela por Asamblea Nacional, es decir, que el país ya no es integrante de la organización sino sólo su Poder Legislativo. Fue Jamaica, el voto 18 que era indispensable para alcanzar la mayoría suficiente, quien introdujo la corrección.
La OEA es ya una organización en la que están en la mesa gobiernos y una asamblea de diputados. Dentro de poco, de seguro podrán ingresar con derechos plenos partidos políticos si acaso eso sirve para llevar a cabo planes intervencionistas.
Hay un tal Almagro, quien opera como Secretario General de la OEA, que se ha dedicado a combatir todo aquello que odia Donald Trump en el continente. Entre los dos están logrando lo que no se pudo antes: llevar a la OEA a su completo desvanecimiento.
Una organización de tan pobre perfil que llega a los extremos de promover golpes de Estado, ya se ubica un peldaño más abajo que cuando admitía los mismos con simpatía. Pero al designar por sí y ante sí al representante de un Estado soberano, como recurso político golpista, conduce las relaciones internacionales hemisféricas al extremo del colapso. En realidad, esa resolución carece por completo de efectos reales, como se dijo luego de la votación.
La OEA no ha sido un foro privilegiado de sus países miembros, pues casi todos ellos han creado instancias regionales para impulsar relaciones políticas y económicas de mucho mayor calado que el viejo “ministerio yanqui de colonias”, como algunas veces le llamaba Fidel Castro.
El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no fue lo que más aumentó la presión sobre la OEA. El mayor problema ha sido el conjunto de derrotas de las izquierdas en varios países. La llegada de gobiernos francamente derechistas en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador ha llevado a la OEA a ser algo parecido a lo que era en los sesentas y setentas del siglo pasado.
México ha tenido históricamente una distancia de la OEA. Casi todos sus gobiernos fueron fríos en tanto que, por nacimiento y desempeño, esa organización estaba más cerca de la doctrina Monroe que de unas relaciones hemisféricas en pie de igualdad. El Estado mexicano nunca necesitó a la OEA, por lo cual fue uno de los más alejados de la misma.
El embajador mexicano ante ese organismo, Jorge Lemónaco, ha dicho que la afiliación de la Asamblea Nacional de Venezuela a la OEA es una victoria pírrica de algunos, es decir, que le ha costado demasiado a sus patrocinadores, para empezar, el más completo ridículo.
Nicolás Maduro quizá podrá caer, pero es más difícil que Juan Guaidó, el designado por Trump, llegue a ser realmente presidente. La crisis venezolana no es un fenómeno que afecte al hemisferio y mucho menos a las relaciones internacionales del mundo, como pretenden 50 gobiernos que quieren decidir la coyuntura en el país de Bolívar. Sin embargo, se encuentra sorprendentemente en la lista de conflictos mundiales.
En Europa occidental y central pocos han resistido los requerimientos de la Casa Blanca, pero acá, en América Latina, al menos existen todavía gobiernos con dignidad para negarse a intervenir en asuntos internos de otras naciones. México es uno de ellos.
Mientras, la OEA se ha desvanecido. En horabuena.